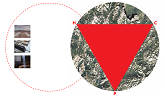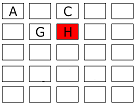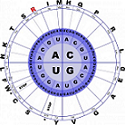El cajero automático entona su canción monótona, mezcla de cálculos, lectura de códigos y actualizaciones, entre zumbidos y murmullos eléctricos. De música de fondo, se escuchan unos cantos bastante diferentes, de claro acento balcánico. Una mujer con un pañuelo negro en la cabeza, sentada de rodillas sobre un cartón; a su derecha, un bastón inclinado, a su izquierda, un vaso de plástico con algunas monedas. Está justo delante de la puerta. Al otro lado entona su canción de muerte y súplica. Sólo un cristal separa los dos mundos, pero es como si hubiera un abismo entre el interior y el exterior, cada vez de mayores proporciones. No hay nada a ocultar; todo es visible, la transparencia es total. La voz es el único testigo de un desarreglo profundo en el corazón de la ciudad. Debería escucharse.
XX
Tráfico intenso. Una esquina cualquiera en una gran ciudad. Un cartel visible: "Tengo hambre". Sobre unos cartones, una mujer de mediana edad, envuelta en varias capas de ropa, extiende la mano, como si fuera un acto reflejo, condicionado, que en algún momento alguien le ha enseñado a la fuerza. A su lado, una pequeña perra y su cachorros reposan quietos; los sedantes son un recurso habitual para pedir en la calle. Los amos de este negocio de la miseria, último eslabón del mundo laboral, conocen bien que los animales son el punto débil de las almas caritativas. La mujer lleva tatuado el nombre de "Mikaela" en el antebrazo. Es el nombre que le ha puesto su propietario. Otros la llaman simplemente mendiga. Los campos de concentración no son cosa del pasado.
Etiquetas:
amo,
campo de concentraciòn,
mendiga,
Mikaela,
pedir,
perro,
propietario,
sedante
XIX
Una mañana fría en una estación de autobuses. Pocos viajeros. Un hombre sentado en un banco de hierro, corpulento, un poco inclinado hacia delante. Lleva una cazadora negra desgastada, pantalones azules, zapatillas de deporte. Pelo desarreglado, medio calvo. Indiferente a lo que pasa a su alrededor, mira al vacío, inmóvil, como si no comprendiera nada. Sujeta entre las manos débilmente, a punto de caer, una mezcla de formularios, documentos de identidad y pasaportes. De cuando en cuando, baja la cabeza y mira las fotografías con una mezcla de estupefacción y asombro: no se reconoce. Vuelve a levantar la cabeza. No sabe quién es. No sabe qué hace ahí. Llega el autobús.
Etiquetas:
autobús,
cabeza,
estación,
estupefaccion,
fotografías,
indiferencia,
mirar,
reconocer
XVIII
No ser el único en este mundo, que la vida continúe más allá de uno mismo, no puede ser sino motivo de satisfacción, una verdadera suerte. Aunque resulte difícil de comprender, un alma lo bastante oscura interpreta la mera existencia de los demás y, por extensión, de cualquier otra cosa diferente a ella, justo al revés, como una afrenta personal, una agresión a su naturaleza íntima. La existencia ajena se vive como un ataque, una muestra de soberbia, el suplantador que ocupa un sitio que debería ser sólo suyo. Esta extraña perversión de la simpatía connatural, se complace en el dolor y la muerte ajenos, encuentra satisfacción en que todos, quieran o no, vayan a morir. El dolor también se acepta como moneda de cambio, pago de la afrenta. Es el placer propio de un espíritu vengativo, el pensamiento oscuro que le hace compañía por las noches, una sensación reconfortante, anestésica. Al menos no vivirán para siempre. Pagarán todo lo que deben, por todo lo que han hecho.
Etiquetas:
afrenta,
ataque,
dolor,
espíritu vengativo,
existencia,
moneda de cambio,
morir,
pago,
pensamiento,
simpatía,
soberbia,
único
XVII
Es frecuente hacer un uso perverso e interesado del concepto de igualdad; el carácter relativo que presenta facilita la tarea, ser iguales siempre es ser igual a o igual respecto a, según un contenido variable y una medida determinada con un fin específico. Algunos desearían que todos fueran iguales; no es una muestra de solidaridad ni de filantropía, se sobreentiende que iguales a ellos en lo peor, igual de infelices o miserables. La igualdad como herramienta del desprecio a uno mismo y los demás, busca la nivelación por abajo, el consenso, el acuerdo en lo despreciable y denigrante; una comunidad de lo peor, embrutecida y nihilista. En lugar de buscar un acuerdo por lo alto, de máximos, se satisface con un acuerdo de mínimos que afecte a todos por igual, basado en las miserias humanas. Es un humanismo negativo, una parodia grotesca de los valores humanitarios. El igualitarista a la baja, obsesionado en especial con la muerte, recela por naturaleza de cualquier signo de distinción, de las diferencias insuperables, las soluciones de continuidad, de los desniveles abruptos, y siente en su interior un deseo profundo de menospreciar todo aquello que destaque y se diferencie de la media que ha estipulado, se ha impuesto a su conciencia. Es a la vez el carcelero y el prisionero del alma; la víctima, el asesino y el vengador. Atento a cualquier desviación de la norma, por encima de todo no quiere ser engañado. Nadie puede ser diferente; todos ha de ser a su imagen y semejanza, igual de nefastos y deleznables. Él lo sabe. La tarea odiosa, digna de este ángel caído, es desenmascarar a los farsantes, poner de manifiesto las contradicciones, repudiar la bondad, extender el descrédito en todo lo que ve y toca. Es el hombre desconfiado por excelencia; sólo se siente aliviado en su frustración cuando minimiza, calumnia o rebaja cualquier atisbo de nobleza, elevación del alma. La mezquindad es su medio nutricio; no cree en otra cosa: todos son iguales.
Etiquetas:
alto,
bajo,
descrédito,
diferencia,
distinción,
frustración,
humanismo,
igualdad,
menospreciar,
mezquindad,
minimizar,
miserable,
nihilismo,
peor
XVI
Según los imperativos de la representación dominante, los problemas personales de la vida deben solucionarse en otra parte a medida que se generan; la cadena de montaje del resentimiento, el desprecio y la agresividad larvada va unida a un circuito de reconocimiento que antes que apaciguar los malos instintos aumenta su acumulación, estimula con cada entrega una mayor producción. El interior asfixiante, insoportable, se ha de ventilar afuera, a modo de caravana del desánimo en la que la impotencia pasa de unos a otros, sin recibir jamás solución ni debilitarse, al contrario, se fortalece e intensifica. La mayor parte de lo que se denomina cultura y creatividad, los productos culturales, no son más que una descarga de resentimiento que busca consuelo, alivio, en algún tipo de reconocimiento. El jardín del arte está lleno de flores en apariencia frágiles y delicadas, aunque en realidad venenosas y mortales por contacto; los individuos desengañados de su propia existencia quieren ser algo y alguien en la vida de otros, el vacío interior, la nulidad, busca la compensación en la aceptación exterior. El camino elegido no podía ser más erróneo; la histérica reivindicación del yo, el derecho que cree tener el sujeto sufriente de recibir algo a cambio, acaba en la negación, en la necesaria vulgarización e igualación donde todo el mundo será reconocido en mayor o menos escala. Como todos será reconocido, y sólo como tal, cada nuevo intento sólo aumentará el odio a los otros, por no darle lo que se merece, y el desprecio a sí mismo. El yo será cada vez menos yo, en una carrera inacabable contra uno mismo, llena de obstáculos, humillaciones y concesiones. El dolor se pagará con sufrimiento adicional, es el pago, el salario de un sujeto que cuanto más sufre más cree que debe recibir y exige, de forma disimulada, o sin ambajes, el cobro de su deuda, el importe de su dolor acumulado, el capital del odio. Se lo merece; el mundo entero debe tomar nota de que está en deuda, reclamación furiosa de un deudor en un universo infinito de deudores y morosos del resentimiento. Nunca antes habían habido tan pocos "personajes", tan escasas singularidades; nunca tantos habían querido ser "personalidades" reconocidas, alcanzar una posición de éxito en el vasto terreno de la cultura digitalizada. Esta agónica exaltación del yo no es más que el síntoma de su completa desaparición, una espiral de vacío creciente que explotará como todas las burbujas, y dará inicio a la Gran Nada.
Etiquetas:
agresividad,
arte,
cobro,
cultura,
desprecio,
deuda,
dolor,
odio,
personaje,
personalidad,
reconocimiento,
resentimiento,
yo
XV
Una tarde desapacible. Los espectadores salen en grupos del cine; algunos comentarios. Acaban de ver una película que no saben por qué han visto. Carreteras desoladas llenas de árboles muertos. Sin señales de vida. Los escasos supervivientes, amortajados con ropas pestilentes, empujan carros de supermercado con escasas pertenencias. El sol declina participar en un mundo destruido. Casos de canibalismo. Siempre es reconfortante comprobar que no es más que una ficción. Pobre gente. Algunos disfrutan del placer malsano, saboreado en silencio, de ver realizados sus sueños de autodestrucción y aniquilación, cansados de la vida que llevan. Podría pasar. Mejor acabar con todo. Que se acabe. Todavía no. Hay prisa por llegar a casa a comer. Todos pasan por delante de un pobre diablo, al lado de su carro de supermercado atestado de ropa y cartones, tirado por los suelos al lado de una cabina telefónica, que se afana por encontrar, con sus sucias manos, alguna moneda que se haya deslizado debajo. Nadie lo mira. Es demasiado real. Su cara está más sucia que la del actor. No es una película. Hace tiempo que no va al cine.
Etiquetas:
cabina,
canibalismo,
carretera,
carro de supermercado,
cine,
espectador,
ficción,
película